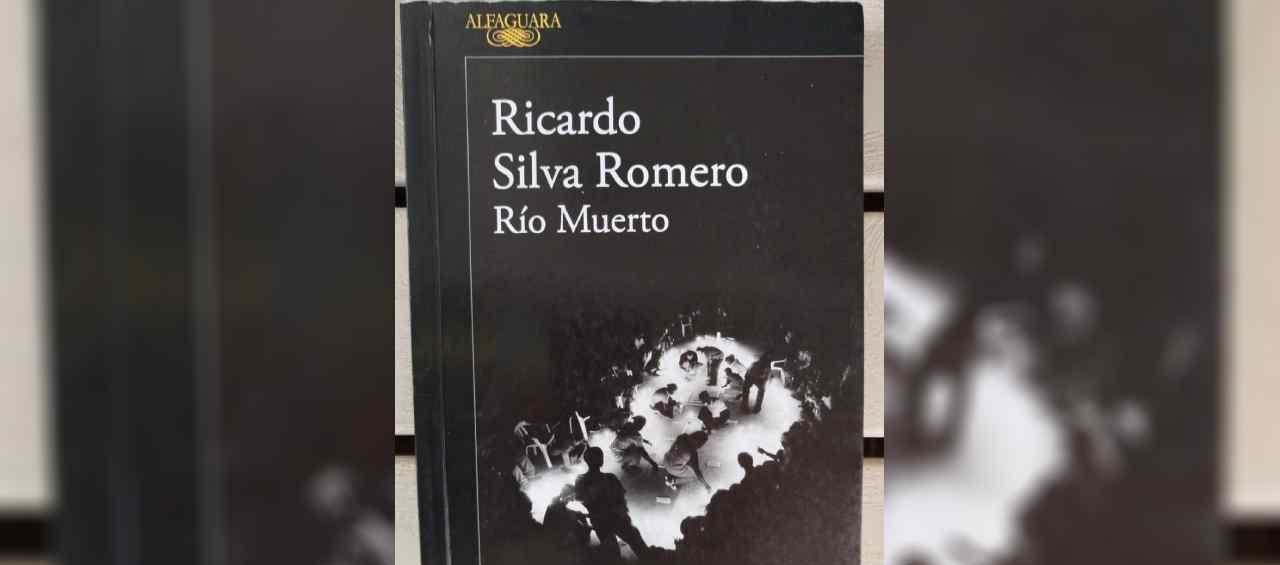
“Río Muerto” de Ricardo Silva Romero: duelo y melancolía en la violencia colombiana
Un análisis de la novela que recuerda que la violencia en Colombia no es nueva.
Por Adalberto Bolaño Sandoval
Cuando empiezas a leer la novela “Río Muerto”, no haces sino recordar algo que ya es un lugar común: que la violencia en Colombia no es nueva. Hubo tantas revueltas en el siglo XIX como constituciones. Una de las de mayor impacto fue la contienda civil entre octubre de 1899 y noviembre de 1902, o Guerra de los Mil Días, entre partidarios del Partido Nacional y el Partido Conservador. No mencionemos innecesariamente a sus cabezas guerreristas y politiqueros, ni quién derrotó a quién. Destaquemos que murieron (no formalmente) 100.000 personas, además de los daños materiales.
Posteriormente, poco antes y tras la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, en el período denominada de “La Violencia”, entre 1946 y 1966, fueron sacrificadas 190.000 vidas. Otras estadísticas declaran que fueron 400.000 muertes, lo que da cuenta de que los muchos estudios que se han realizado no se ponen (ni se pondrán, como es natural) de acuerdo. Y en lo que va corrido desde 1985 hasta 2022, la Comisión de la Verdad ha establecido que “entre 1985 y 2018 se registraron en Colombia al menos 450.664 homicidios producto del conflicto armado interno. No obstante, al tener en cuenta el subregistro, esta cifra se estima en alrededor de 800.000 víctimas”.
Con relación a las muertes infligidas, según el mismo informe, extraído del medio Statista, y basado en el Informe de la Verdad, “los paramilitares son responsables de aproximadamente el 45% de los casos, mientras que los grupos guerrilleros y los agentes estatales supusieron el 27% y el 12%”. De igual manera, las cifras continúan: al menos 121.768 personas fueron desaparecidas durante este periodo, unas “55.770 fueron secuestradas y hasta 7,7 millones fueron víctimas de desplazamiento forzoso”.
Pero, más allá de ese mundo estadístico que nos podría servir para otra ocasión, estamos interesados también en recordar otra mirada a vuelo de pájaro: la literatura, desde las novelas, ha expresado estas muertes y esa violencia en los últimos 80 años. Paseemos la mirada de manera desordenada e incompleta, pues existen muchas fuentes para su estudio sobre esta misma temática poderosa e hiriente. Entre ellas, como un espejo cierto y obliterado de la verdad, se encuentran: “Cóndores no entierran todos los días”, de Gustavo Álvarez Gardeazábal, "Los ejércitos" (2007), de Evelio Rosero Diago; “Delirio”, de Laura Restrepo; “Rebelión de los oficios inútiles” (2014), de Daniel Ferreira; “Dime si en la cordillera sopla el viento” (2015), de Santiago Jaramillo; “Abraham entre bandidos” (2010), de Tomás González; “El olvido que seremos” (2006), de Héctor Abad Faciolince; “El incendio de abril” (2012), de Miguel Torres, y, del mismo autor, la obra teatral “La siempreviva”; “En el brazo del río” (2006), de Marbel Sandoval, y, finalmente, “Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón” (1975), de Albalucía Ángel. No mencionemos a García Márquez, por demasiado citado.
Por otra parte, resaltemos entre los cuentos, los siguientes nombres, extraídos del artículo “10 cuentos colombianos sobre La Violencia (con mayúscula)”, de Juan Hernando Gutiérrez: Jorge Zalamea, con “La metamorfosis de su Excelencia” (1949); de Hernando Téllez, “Espuma y nada más” (1950); de Elisa Mujica, “El círculo” (1953). Por su parte, Manuel Zapata Olivella escribió “El desertor” (1961); Gabriel García Márquez, “Un día de estos” (1962); Arturo Alape, “Las muertes de Tirofijo” (1972); Gonzalo Arango, “Batallón Antitanque” (1963); “El día que enterramos las armas” (1974), de Plinio Apuleyo Mendoza, Germán Santamaría, con “Tu sangre, muchacho, tu sangre” (1978), y Gustavo Álvarez Gardeazabal, “Templanza Laspriella” (1978).
En cuanto a la poesía, también, de modo desordenado, es nutrida la nómina, pues, desde Emilia Ayarza, Andrea Cote, Horacio Benavides, Mary Yolanda Sánchez, Piedad Bonnett, María Mercedes Carranza, José Manuel Arango, Maruja Vieira, Fernando Charry Lara, Jorge Gaitán Durán, Víctor Gaviria, Darío Jaramillo Agudelo, Helí Ramírez y Jaime Jaramillo Escobar, entre los más conocidos, cada poeta canta al dolor y a la muerte. Leamos “Cuestión de estadísticas”, sobre ese tema, de Piedad Bonnett:
Fueron veintidós, dice la crónica.
Diecisiete varones, tres mujeres,
dos niños de miradas aleladas,
sesenta y tres disparos, cuatro credos,
tres maldiciones hondas, apagadas,
cuarenta y cuatro pies con sus zapatos,
cuarenta y cuatro manos desarmadas,
un solo miedo, un odio que crepita,
y un millar de silencios extendiendo
sus vendas sobre el alma mutilada.
Cuando leemos un poema como ese, nos hace recordar el término “memoria traumática”, acuñado por el filósofo y antropólogo Paul Ricoeur, quien reivindica que la poesía puede afrontarse como memoria ejemplar, memoria de los dolores del ser humano y de su liviandad en el mundo político. Esta poesía (estos cuentos y novelas) se constituye en un modo apelativo, que busca llamar la atención, al cubrirse de ira, de catarsis penetrante y ética, de denuncia y testimonio, de forma que Bonnett hace una revelación en la que se escenifica una conciencia estética e histórica y una crítica de un presente lleno de padecimientos, donde la estadística es lo de lo menos, pues se trata de manifestar el impedimento, los silencios, las personas desarmadas, el encierro, la mutilación del alma y el cuerpo. La descripción periodística, aparentemente, se convierte en una exposición dramática, incluso, trágica: el dolor que padecemos todos, el destino que tenemos escrito sin saberlo.
“Río Muerto” o el fantasma que permanece
Ricardo Silva Romero mantuvo una reconocida columna de cine en la revista Semana hace varios años y en la actualidad es un articulista del periódico El Tiempo, y paralelo a esas labores se dedica a la narrativa, con muchos aciertos. Mencionemos solo algunas obras, pues, a pesar de haber nacido en 1975, ha escrito muchas, entre las cuales destacamos: Parece que va a llover, Autogol, El libro de la envidia, Historia oficial del amor, Todo a va estar bien y Cómo perderlo todo.
En “Río Muerto” (2020) incursionó en la novela de la violencia de manera ejemplar, propio de un escritor de grandes calidades, al contar sobre la muerte de un conductor de camiones, Salomón Palacios, cuyo sobrenombre, el mudo, así, sin cursivas, sin mayúscula inicial, busca escenificar su aparente nadedad, su mudez supuesta, su-pérdida-como- ser-en-el mundo, según expuso en algún momento el filósofo Martin Heidegger, demostrando la metáfora de lo poco que vale su vida, incluso, para el narrador que cuenta lo que alguien le contó: es la historia dentro de otra, el traslado de un narrador a otro, una especie de pérdida del personaje, pero a su vez su recuperación, a quien el “escritor” dentro de la novela le cede la voz para aparentemente disminuirlo, pero, como, sabremos más adelante, le da mayor cuerpo y vida literaria tanto a Salomón Palacios como a su familia y a los otros personajes de la obra. Las historias de estas novelas es la de los supuestos “sin nombres”. Los “otros”.
Salomón Palacios, desde la primera página, tiene la premonición de su muerte, pues la población y el espacio donde vive se encuentra invadido por paramilitares. Como en Juan Rulfo con “Pedro Páramo”, su personaje principal, Palacios, tras su asesinato, en un efecto de desdoblamiento, de división de sí mismo, sale de sí. Su no-cuerpo, ahora afantasmado, su élan vital (para el filósofo francés Henri Bergson), o digamos mejor, su élan virtual, su conciencia o “vital forcé o “voluntad de vivir” circula cercano, en un mini limbo. En términos tercermundistas, su fantasma sale del cuerpo, para encontrarse, entonces, confundido: “Se vio luego a sí mismo, pero no sabía que él era él (descubrió que) la muerte es el verdadero presente y porque ciertos asesinados no se van”. Acaso ese es un primer grito de la novela: los muertos por la violencia se quedan más, siguen girando a través de un duelo permanente: “Vio su propio cadáver apaleado bocarriba, baleado y pateado y en guardia”. Palacios vivirá en un presente continuo, en el presente de la Historia que no olvida, y en el que la literatura es siempre su memoria perpetua. El mudo siempre estará “cuidando” a su familia, revisando, presentándosele “in modus extremis”.
Y el primer duelo es el los hijos y la melancolía de la esposa. Silva Romero busca escenificar, subrayar las prisas, los miedos, las desventuras, el dolor de Hipólita Arenas y de los niños: Maximiliano, de 12 años, y Segundo, el de ocho, y ella, quien guardó sus lágrimas porque su propio duelo se volvió melancolía. Ella deja hablar y se aísla. La primera frase que va a mostrar su melancolía, en vez del duelo, es la siguiente frase: “porque el mudo se había muerto sin haber sido capaz de dejar de fumar, porque sin él, sin su marido, cómo iba a hacer ninguna cosa”. O también, para mostrar su abandono: “Señor, llévame a mí también, que yo no puedo sola”. O esta frase más diciente: “No era que se le hubiera acabado la tristeza: ningún duelo llega a su fin. Era que tenía la idea que tenía; ese desmadre”. Es el abandono de sus obligaciones, con sus hijos, con la casa.
Y surge aquí, con Hipólita, la diferencia entre duelo y melancolía: para Sigmund Freud se podrían comparar la naturaleza de la melancolía con la del duelo, pero considera que el segundo es un afecto normal. La melancolía, en cambio, aparece con múltiples formas clínicas, algunas de las cuales parecen somáticas más que psicógenas, más internas que físicas. En términos muy generales, para Freud, el duelo es la reacción frente a la pérdida de un ser amado, o de una figura que ocupe ese sitio (la patria, la libertad, un ideal, etc.). Un ejemplo es el de los niños, Maximiliano y Segundo, a los que no les sucede una reacción paralizante, patológica, y que, tarde o temprano las superan, al retornar a la normalidad.
Pero en algunas personas, como en Hipólita Arenas, se observa melancolía en lugar de duelo, lo que para Freud es síntoma de una disposición enfermiza. La melancolía se identifica con la pérdida del interés por el mundo exterior, produciendo una gran desazón, una anulación de la capacidad de amar y una fuerte tendencia a la autodegradación. En la melancolía, la pérdida proviene de algo inconsciente, menos fácil de identificar y por lo mismo, más difícil de superar. Observemos un ejemplo de estas dos situaciones: “Hipólita se quedó encerrada en la pieza, como acorralándose y enfermándose y matándose de a poco, hasta el sábado 29 de febrero”.
“Río Muerto” conjuga esos términos, pues los dos niños son resilientes mientras buena parte de la vida de Hipólita vive una catarsis trágica, y que supera luego de enfrentar la dolorosa realidad que la circunda y la encierra. Salomón, el mudo, el camionero asesinado, no dejó de ser un buen padre y buen marido, y por ello se lo quedó esperando su familia, que lo recuerda mucho. Ello despierta motivos y situaciones muy emotivas, como este, que siente el hermano mayor: “el hambre de un hijo es deshonra el día que matan a su padre”. Porque no solo es esa deshonra del hambre física; es el desgarramiento moral y el de la vida, pues los vecinos, los habitantes de Belén del Chamí (un nombre inventado, y, por tanto, preciso para Colombia y también para la ficción) los mirarán poco más que con desprecio: con menos conmiseración, diciendo, tal vez, ya ellos son “otros”, los “señalados”: no merecen ayuda, apoyo, pues entonces también caeremos. Los “otros” deben huir. Aunque algunas vecinas vengan a darles vuelta.
Y en medio de ellos, los dueños del poder: paramilitares, guerrilla, cualquier fuerza armada; también el pastor, y el sepulturero que los ayuda a enterrar a Salomón, escondido de esas fuerzas de poder. La novela continúa con esos requiebros, con esa persecución del fantasma de Salomón, siempre apareciéndosele a cualquiera, buscando “hablarle” a su familia, manifestársele especialmente a Hipólita, quien ya lo siente cerca. Y estar en este mundo para él es un castigo: “Ser el espanto de un hombre asesinado en la puerta de su casa es descubrir que irse del infierno es permanecer en la Tierra”.
Pero ese olvido del mundo, esa melancolía de Hipólita no será siempre, pues el sábado 29 de febrero, en ese su año bisiesto, se dará su avivamiento con la vida y con las respuestas: “por fin tenía solución a la tragedia y se paró animada y nerviosa y se fue hasta la cocina a ver qué había para comer”. Y la otra, cuando se acerca a sus hijos y les susurra que había vuelto, observándose con ello el retorno del cuerpo, del alma, del espíritu de su mamá, también perdido, como el de su esposa. Y esa estimulación se conjugó aún más cuando le pasaron por debajo de la puerta el tercer panfleto del comandante que se apoderó de la población, Triple Equis. Y, con ello, su decisión final: irse, pero antes de ello, decide encarar al asesino de su esposo, para que la mataran, con el fin de demostrar que en Belén del Chamí nadie respetaba a nadie.
Después de esa toma de conciencia, por la novela empiezan a desfilar, como en una segunda parte, personajes nobles y asesinos animalizados. Son los momentos de la valentía y el dolor, del miedo y los enfrentamientos. La novela, entonces, en el discurso del pastor Juvenal Becerra nos da la clave de lo que leemos: “la memoria es lo mismo que la imaginación”. Y parte de esta, sucede en las palabras del discurso de Hipólita en la iglesia: momento de sufrimiento, de encararlo con lucidez. Entonces, como lectores, nos damos cuenta que “Río Muerto” constituye el testimonio de la imaginación del escritor para celebrar la memoria del dolor del país, de la asunción del duelo por los asesinados por la violencia, que todavía no puede ser superada, pues aún abruma a la comunidad. Y que se vuelve también memoria de los “otros”, de los olvidados.
En este sentido, todas estas narrativas, en palabras de Ricoeur, quieren recuperar la experiencia del sufrimiento, corporeizándolas estéticamente en un presente que busca restituir la experiencia trágica del pasado mediante “relatos del recuerdo”, todo ello como si fuera un antropólogo que dice “estuve allí”, constituyéndose la novela en un testimonio, en este caso, en “memoria del duelo”. Por ello, muchos artistas, muchos creadores, muchos escritores, en conjunción con sus tramas y sus personajes, con su arte, al restituirlos en su obra, transfiguran el sufrimiento de los “humillados y ofendidos” en una “intriga ética”, en un ethos trágico que se solidariza con ellos. El escritor, así, se convierte, en el decir de Hugo Achúgar, en un “letrado de lo trágico”, en un “letrado solidario”, un explorador de la tragedia del mundo, del padecimiento humano.
Concluyamos que “Río Muerto”, a pesar de su carácter ficticio, representa un testimonio de país, en la que Ricardo Silva Romero parece manifestar: Hipólita y sus hijos representan una dramatización y denuncia artística, ética, moral, histórica y política del sufrimiento de Colombia y muchos lugares del mundo, con una persistente metamorfosis de sentido humanista. Esta novela se manifiesta como una memoria conmovida que cuestiona y dona a la vida un pensamiento lúcido sobre un tiempo histórico que todavía no termina. Pero que muchos deseamos que culmine.




